Más idiomas
Más acciones
¿Qué es el pensamiento? | |
|---|---|
 | |
| Autor | Rubén Zardoya Loureda |
| Tipo | Charla |
| Fecha de pronunciamiento | Julio de 2016 |
| Editora empleada | Escuela de Cuadros |
El problema de ofrecer una definición de pensamiento es mucho más simple o mucho más complejo (como sea que se mire) de lo que se piensa.
Generalmente un estudiante se contenta con una simple definición. Es decir, una oración en la cual el objeto (en este caso el pensamiento) se capta de manera unilateral, abstracta. Incluso... se puede llamar la atención sobre elementos esenciales, y sin embargo con eso no se está dando más que una caracterización muy abstracta de lo que es el pensamiento.
Más que ofrecer una definición del pensamiento (recuerdo que Engels decía que las definiciones tienen poco valor para la ciencia), de lo que se trataría sería de ofrecer el concepto del pensamiento; entendiendo por concepto, diciéndolo de manera sencilla, la comprensión de la esencia del asunto, y la comprensión de la esencia del asunto, es decir, la comprensión del pensamiento en su esencia sólo puede verificarse a través de una integración, por no decir sumatoria de sucesivas definiciones, que lo irían acotando desde diferentes ángulos hasta ofrecernos una totalidad de definiciones lo más orgánica posible, que nos ofrezca una visión integral del pensamiento más allá de cualquier definición.
Yo... por ahora me abstendría de ofrecer una definición aislada, abstracta, del pensamiento, e invitaría a pensar en el concepto, a pensar en las vías por las cuales tenemos que atravesar para llegar a una comprensión científica de esa realidad tan compleja que responde al nombre de pensamiento.
Yo creo, que si partimos de una definición de la dialéctica, si aspiramos a ofrecer una visión dialéctica del pensamiento, a lo menos que podemos aspirar es que los principios fundamentales del pensamiento dialéctico no sólo sean declarados sino [que] se expresen en la propia investigación del pensamiento; es decir, no comenzar la teoría del pensamiento, la explicación de lo que es el pensamiento por donde se nos ocurra, por una u otra definición, sino atenernos a los propios principios que desarrolla la dialéctica (la dialéctica materialista) en la comprensión del propio pensamiento.
1) Hablamos en primer lugar del principio de la inmanencia del método al contenido. No existen métodos universales abstractos válidos para todos los contenidos, válidos para explicar el ciclo de vida de la lechuza y válido para explicar la organización de las estrellas en el espacio sideral. El método ha de ser inmanente a su contenido, el método ha de entenderse como el automovimiento de su contenido. Cada objeto tiene su propio método de investigación en correspondencia con su naturaleza específica.
2) Y para lograrlo, una idea clave en el pensamiento dialéctico (de Hegel a Marx sobre todo), es la idea del ascenso de lo abstracto a lo concreto. Si queremos que nuestro pensamiento sea inmanente a su contenido (en este caso, el pensamiento), debemos avanzar nuestra teoría desde las determinaciones o definiciones más abstractas del pensamiento hacia sus determinaciones más concretas. Debemos aspirar a reproducir la totalidad de las definiciones del pensamiento. Debemos aspirar a reproducir el pensamiento como una totalidad concreta de sus propias determinaciones. Es decir, avanzar, de las definiciones más abstractas, de las determinaciones más abstractas a las determinaciones más concretas.
3) Un tercer principio, es lo que se conocer como principio del historicismo, o lo que es lo mismo principio de la unidad de lo histórico y lo lógico. Si quiero hacer mi pensamiento inmanente a mi objeto, y si he llegado a la conclusión de que eso solo lo puedo lograr a través del ascenso desde las determinaciones más abstractas del objeto a sus determinaciones más concretas (más ricas en contenido), esto desde el punto de vista de la dialéctica marxista solo puede lograrse a través del historicismo concreto que desarrolló particularmente Marx en El capital. Se trata de un enfoque lógico, es cierto, pero es un enfoque lógico que constituye una rectificación del proceso histórico. Toda realidad es histórica, y el pensamiento es una realidad histórica. De modo que estudiar el pensamiento de forma dialéctica significa estudiarlo en la historia.
Ahora... sería pueril... y además imposible de realizar, que nosotros intentáramos avanzar por todos los zig-zags del proceso histórico. No. Nosotros vamos a avanzar por los hitos lógicos fundamentales de ese proceso histórico. Y la idea que desarrollaremos es que el problema del pensamiento ha sido planteado de cinco formas fundamentales:
- como problema de la relación del pensamiento hacia el ser,
- como problema psicofísico,
- como problema de la relación del pensamiento hacia la naturaleza,
- como problema de la relación sujeto-objeto, y
- como problema de la relación de la producción espiritual hacia la producción material.
No [son] cinco problemas, sino cinco formas lógicas e históricas de plantear el mismo problema.
1. Problema de la relación del pensamiento hacia el ser
Decíamos que la primera forma, lógica e histórica de plantear el problema, nuestro problema, el problema del pensamiento; es lo que se ha conocido como "problema fundamental de la filosofía" o problema de la relación del pensamiento hacia el ser. Y aseverábamos que en esta forma tanto el ser como el pensamiento se presentan en su forma más general y abstracta, es decir, más pobre en determinaciones. Por el ser, se entiende la totalidad de lo existente (para expresarnos de manera sencilla) y por el pensamiento la totalidad de la forma de la actividad psíquica, de la actividad que en términos fisiológicos llaman "nerviosa superior".
En este sentido, es poco lo que se puede decir y toda aseveración en torno a que uno es primario y el otro es secundario es siempre gratuita, y es siempre manualezca. Lo mismo toda aseveración acerca de que si el pensamiento puede conocer el ser o no, (planteando las cosas así) es también gratuita, porque no se enfrentan a la hora de responder al problema de la cognoscibilidad del mundo o problema de si es posible conocer o no la realidad... no se ha pasado por todas las dificultades lógicas que entraña una solución correcta, adecuada, científica del problema.
No obstante, ya en esta forma, empezamos a fijar determinadas ideas que a nuestro juicio son válidas:
- En primer lugar, pensamiento y ser se presentan como contrarios, como contrarios absolutos. El pensamiento es lo que no es el ser. El ser es lo que no es el pensamiento. En las determinaciones del ser no hay nada que esté presente en las determinaciones del pensamiento; y viceversa, en las determinaciones del pensamiento no hay nada que esté presente en las determinaciones del ser. Son opuestos.
- Y sin embargo, son idénticos en su oposición (hablando en el lenguaje filosófico dialéctico tradicional): uno no puede existir sin el otro, la realidad de uno depende de la realidad del otro, uno encuentra su expresión en el otro, y el otro encuentra su expresión en el uno, son opuestos en su identidad.
[La anterior] es la principal conclusión a la cual nosotros podemos llegar aquí y... si nos detenemos ahí... no podemos virtualmente avanzar en la comprensión del asunto.
2. Problema psicofísico
Una segunda forma lógica e histórica es lo que se conoce como problema psicofísico.
Aquí, insistimos, por pensamiento se está entendiendo la psiquis individual del ser humano; y por ser se entiende el cuerpo orgánico del hombre, en particular su sistema nervioso, en particular, su cerebro. Y se está preguntando cómo se relaciona la psiquis humana con el cerebro humano, con el sistema nervioso.
Esta es la forma más habitual en que suele plantearse y entenderse aún en nuestros días el problema del pensamiento. Se considera que el pensamiento es una función del cerebro: el cerebro genera pensamiento. Se llega incluso a afirmar que genera pensamiento como las glándulas sudoríparas generan sudor o las glándulas salivales generan saliva. Se llega a establecer incluso una relación de dependencia fisiológica directa entre el pensamiento y el cerebro.
Llevado a su forma más extrema, esta postura conduce a lo que se conoce como fisiologismo, que es el intento de comprender el pensamiento (una realidad, por supuesto, dependiente de la fisiología humana pero distinta de esa fisiología humana) a través de la explicación de los órganos fisiológicos que lo hacen posible.
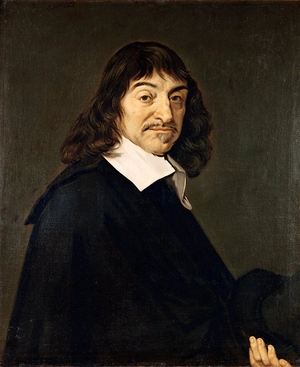
En su forma clásica, decíamos, esta manera de plantear el problema la encontramos en René Descartes... o Renato Descartes, ese gran filósofo francés.
Si se quiere tener una visión somera de su punto de vista, recomendamos al televidente la lectura de un pequeño tratado que se conoce como el Discurso del método; si se quiere tener una visión más amplia y desarrollada, podemos dirigir al lector hacia las Meditaciones metafísica, que es mucho más complejo.
Allí Descartes establece que existen dos sustancias: la sustancia pensante y la sustancia corpórea (que es como él le llama al ser).
Así le llamaba el geómetra ([Descartes]), [al ser], es decir: una sustancia corpórea, una sustancia que adquiere la forma de un cuerpo que se materializa en el espacio, que tiene una existencia corporal, que tiene una configuración geométrica en el espacio.
Y existe por un lado la sustancia pensante... No tenemos tiempo ahora para seguir el curso del desarrollo del pensamiento de Descartes... Él llega a la conclusión de que él puede dudar de todo salvo de una cosa: de que es algo que duda, de que es una sustancia que duda, de que es una sustancia pensante. Y a través también de otra serie de razonamientos, él llega a la conclusión de que además de esa sustancia pensante, de ese pensamiento que es sustancia, existe otra sustancia corpórea, y que existe una correlación entre ambas.
Por cierto, ¿qué se está entendiendo por sustancia aquí? Parece un trabalenguas cuando uno lo oye por primera vez... así me pareció a mí hace muchos años. Se entiende por sustancia aquello que existe en sí y por sí y no necesita de otro para existir, aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse.
Digamos, el concepto de "lentes" necesita de otras muchas cosas para formarse: necesita en este caso del concepto de "plástico", del concepto de "cristal", del concepto de "pulido", del concepto de "visión", etc. etc. etc.
Cuando se dice que el pensamiento es una sustancia se está diciendo... y que es independiente, que no necesita de nada, de ninguna otra cosa para existir... se la está convirtiendo en una realidad absoluta y autónoma... a la cual se le opone otra realidad absoluta y autónoma que existe de manera paralela que es el cuerpo orgánico del ser humano y la realidad toda, el cuerpo orgánico del ser humano y la realidad toda.
Aquí el ser humano se entiende como dividido en dos mitades: por un lado hay cuerpo y por otro lado hay pensamiento. Son dos mitades, incluso se supone que luego de la muerte del ser humano, ese pensamiento, psiquis o alma, como se le quiera llamar, lo abandona y puede irse a habitar a otros espacios en correspondencia con las representaciones o creencias de cada cual.
Por cierto, el término "alma" es sinónimo del término "psiquis" por su etimología: "alma" viene de anima, en latín; y psiquis de psyché (vaya a ver cómo se menciona eso en griego antiguo pero es del griego). El término "psiquis" corrió mejor suerte en la ciencia, en tanto que el término "alma" corrió mejor suerte en la religión...
En el cualquier caso, la comprensión del pensamiento (amplia), a la que estamos haciendo referencia se identifica con los conceptos en sentido amplio de psiquis y alma individuales. Y se supone que el alma puede vivir con independencia del cuerpo. Incluso hay quien cree que cuando uno sueña, el alma abandona el cuerpo. Se dice que eran creencias primitivas, pero yo he encontrado seres muy modernos que creen en eso: que el alma abandona el cuerpo cuando se sueña y en procesos de éxtasis el alma también abandona el cuerpo y se produce una identidad del alma con determinadas entidades superiores, etc. etc. Es decir, se supone que por un lado existe el alma y por el otro el cuerpo: que ambos son sustancias. Repito: realidades que existen en sí y por sí y que no necesitan de otra realidad para existir; o cosas cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa para formarse.
El problema radica en responder a la siguiente pregunta: "Bueno, es evidente..." (Y así lo plantea el propio Descartes... quien en su forma clásica plantea e intenta resolver el problema del pensamiento en términos de problemas psíquicos físicos...) Él dice: "Es evidente que existe, pese a que son dos sustancias independientes, entre ellas existe una correspondencia"
Cuenta Malebranche (un discípulo de Descartes)... lo hice de forma graciosa: que por alguna razón durante el asedio de la ciudad de Viena, por allá por el siglo XVI, por los turcos, los defensores apuntaban a turcos trascendental (es decir, a turcos que estaban en la sustancia corpórea) y ellos la veían como sustancia pensante, y por alguna razón, los que se morían eran turcos de pura cepa, turcos de verdad.
Y es evidente que si un ingeniero hace un plano de un puente, ese plano existe en forma ideal sobre el papel alba del arquitecto, del ingeniero, y el puente se construye y el puente no se cae. O si yo estiro el puño para golpear a alguien, efectivamente se le hincha el ojo y se le amorata.
El problema es tratar de establecer quién o cómo se establece esa correspondencia.
Y aquí, en los marcos de esta postura, la solución única, la solución más lógica, es la de capitular frente a la teología: sólo Dios puede... solo una sustancia suprema, todopoderosa, omnisapiente, infinita... puede conectar el alma con el cuerpo, la sustancia pensante con la sustancia corpórea. Eso no lo podemos resolver nosotros los filósofos, eso es asunto de la teología.
Llevada, repito, a su forma más extrema, esta concesión conduce a posturas netamente fisiologistas. Por cierto, el propio Descartes cuando se le preguntaba dónde está el cerebro decía que estaba en la glándula hipófisis. Invitamos al televidente a preguntarle a un médico, a un fisiólogo, cuál es la función real de la glándula hipófisis. Por alguna razón, que yo desconozco, a Descartes se le ocurrió que ahí era donde estaba, y que desde ahí era una especie de puesto de mando para el cuerpo. De ahí se le decía: "mano muévete", y la mano se mueve; "ojos ciérrate", y los ojos se cierran; "manos aplaudan", y las manos aplauden. Es decir, se establecía una relación de causa-efecto entre la hipófisis como puesto de mando del pensamiento sobre el cuerpo y las acciones del cuerpo eran el efecto de las ordenanzas o de las órdenes que eran emitidas desde la glándula hipófisis.
Da lo mismo que usted ese puesto de mando lo ponga la glándula hipófisis, o lo ponga en la zona frontal, o en donde usted quiera... o en todo el cerebro, o en todo el sistema nervioso. Se sigue considerando que el pensamiento es una función de cerebro, que el pensamiento es emitido por el cerebro, bien en la forma de ondas, o bien en la forma corpúsculos, o bien sencillamente es emitido... como un alumno mío que yo le preguntaba ¿y dónde está el pensamiento? y hacía así mira... parecía que estaba tratando de atrapar moscas que le volaban por encima de la cabeza. Lo cierto es que usted está ofreciendo una interpretación netamente fisiologista del pensamiento.
Nada tenemos contra la fisiología. Aprobamos... Consideramos que una ciencia en extremo valiosa con muchas funciones, pero no es la ciencia del pensamiento. En el mejor de los casos, en lo que atañe a la fisiología del sistema nervioso superior, es la ciencia acerca de las premisas fisiológicas de la aparición del pensamiento. Y tratar de encontrar en el cerebro la causa del pensamiento o tratar de encontrar en el cerebro la explicación del pensamiento, es como tratar de ver la causa de la planta en la tierra o confundir siquiera la planta con la tierra. Por supuesto la planta sin tierra no puede vivir... (la mayoría de las plantas). O sin tierra fértil: si usted le echa queroseno o gasolina a la tierra, se muere la planta. De la misma manera, el pensamiento necesita de las estructuras nerviosas superiores, de miles, millones, siete mil y tantos millones de individuos humanos que somos en el planeta. Pero una cosa son todos esos aparatos fisiológicos, todas esas tierras dónde va a crecer la planta del pensamiento y otra cosa es la propia planta a la que hemos llamado aquí metafóricamente pensamiento.
Esta posición fisiologista, repito, es la más extendida. Usted conversa con muchas personas... e incluso preparadas, con formación médica o con formación psicológica o psiquiátrica y consideran que el pensamiento es sencillamente una función de cerebro.
Ya Lenin decía que no es el cerebro el que piensa. Piensa el ser humano con ayuda del cerebro. Y podemos decir que piensa con ayuda del riñón, y piensa con ayuda del corazón.
Esta forma de plantear el problema llega, repito, a una capitulación frente a la teología. ¿Cómo lograr conectar el ser con el pensamiento, la sustancia pensante con la sustancia extensa o corpórea? Eso sólo Dios lo sabe, eso sólo Dios lo realiza. De eso en el mejor de los casos pueden ocuparse los teólogos.
Esta contradicción insoluble a la cual se llega en esta forma de plantear el problema del pensamiento, en la forma de plantearlo como problema psicofísico encuentra otro género de solución o da un paso considerable hacia su solución cuando el problema se plantea como problema de la relación del pensamiento hacia el ser.
3. Problema de la relación del pensamiento hacia la naturaleza

Si queremos remitimos a la historia y queremos ver esta forma de plantear el problema de manera clásica tenemos que hacer referencia a ese gigante que obedece o que respondió al nombre de Benito Espinoza. Un judío holandés de origen español. Un prototipo de ser humano que se ganaba la vida puliendo lentes y que por sus opiniones filosófica fue expulsado... se le lanzó de la religión judía, se le lanzó el anatema, que prohibía a la gente incluso acercarse.
Espinoza ofrece una solución única y brillante a este problema cuando dice que el problema psicofísico no puede ser resuelto porque está mal planteado. En términos del problema psíquicofísico no se puede resolver el problema de pensamiento porque así este problema está mal planteado. Pensamiento y ser no son dos sustancias, no son dos sustancias, son dos atributos de una única sustancia: la naturaleza material infinita.
Y aquí se impone brevemente definir lo que entendemos por atributo.
Si sustancia es lo que existe en sí y por sí, y no necesita de otro para existir; atributo es aquello que está necesariamente presente en la sustancia, aquello sin lo cual la sustancia no puede ser correctamente pensada.
Digamos, hablando de los seres humanos, que usemos lentes o gorras eso es... no es un atributo, es un modo. Ahora, que nosotros hablemos, trabajemos, pensemos... esos son atributos del humano. El pensamiento o el lenguaje son atributos del ser humano. Incluso de los mudos que hablan con las manos.
Pensamiento y ser, se entienden en esta forma de plantear el problema, no como sustancia, sino como atributos de la única sustancia a la cual Espinoza le reconoce realidad, que es la naturaleza.
La posición de Espinoza se conoce como panteísmo. El no negó nunca la existencia de Dios. ("Pan" es todo, "teos" dios). Él consideraba que la naturaleza es idéntica Dios, que Dios es la naturaleza. Y se atrevió a decir que era material. Eso le costó caro, pero un hombre de su integridad no iba a ceder frente al poder en cuestiones que consideraba de principio para ilustrar a la humanidad.
Y en este sentido él consideraba, que en esa naturaleza material infinita, en la cual apreciamos todo género de cuerpos... mire por ejemplo los edificios, allá la montaña, los árboles, por acá tenemos el privilegio de tener el panteón nacional de Venezuela, donde están los restos del El Libertador, obsérvese las banderas, los árboles... muchos cuerpos... y aquí frente a mí, tengo otro género de cuerpo, un cuerpo peculiar de la naturaleza, al cual Espinoza llama el cuerpo pensante. A diferencia de esos cuerpos en los cuales no se realiza el atributo de la naturaleza de pensar, existe un cuerpo... o existen hoy siete mil y tantos millones de cuerpos (que en época de Espinoza eran muchos menos) en los cuales que están organizados de una forma peculiar (morfológicamente, fisiológicamente peculiar) en los cuales se realiza la función del pensamiento. Piensa la naturaleza, pero no todos sus objetos. Piensan los hijos humanos de la naturaleza. A través de nosotros, los seres humanos, o cuerpos pensantes, la naturaleza se piensa a sí misma, la naturaleza se siente a sí misma, la naturaleza se experimenta a sí misma, se adorna a sí misma, se convierte a sí misma en objeto de un juicio ético o estético o político o científico o jurídico... A través de los seres pensantes, la naturaleza realiza esa función suya que llamamos pensamiento.
De modo que, la relación entre el pensamiento y el ser no, es de causa y efecto; es de órgano y función. La relación que existe entre el cuerpo pensante y el pensamiento es la misma que existe entre las tijeras y el cortar, entre las piernas y al andar. No existe por un lado un ojo y por otro lado la visión, existe un ojo que ve; no existen por un lado las piernas y por otra al andar, existen piernas que andan.
El ser humano no está compuesto de dos mitades. No hay un dualismo como en el caso del pensamiento de Descartes. Existe una única sustancia (la naturaleza) y en esa sustancia existe un cuerpo peculiar, específico... el cuerpo del ser humano, el cuerpo pensante en el cual se realiza el atributo de la naturaleza de pensar. La naturaleza no puede ser correctamente pensada sin el pensamiento, sin la existencia del ser humano.
Dicen que al viejo Engels se le preguntó si Espinoza tenía razón al decir que el pensamiento es un atributo de la sustancia, es decir, de la naturaleza; y Engels respondió "por supuesto que tenía razón".
Aquí en este caso me parece importante subrayar la idea de lo que podemos llamar la universalidad del cuerpo pensante. Ese cuerpo pensante, a diferencia de los demás cuerpos de la naturaleza, es potencialmente universal. Un ave vuela y pía, un castor hace diques, el pez nada, el caballo corre y relincha... el ser humano, justamente porque no está genéticamente, biológicamente, fisiológicamente, predestinado a ejercer ninguna función particular, es potencialmente capaz de actuar como todos los objetos de la naturaleza. De modo que el cuerpo pensante es potencialmente universal: él tiene la capacidad de reproducir con su movimiento, el movimiento de todos los cuerpos de naturaleza, o reproducir con su movimiento los contornos de todos los objetos de la naturaleza... justamente porque no está programado, insistimos, genéticamente, para realizar movimientos específicos, por ello es capaz de realizarlos todos.
Esto es lo que se ha conocido posteriormente con el término de reflejo. El reflejo no supone aún una postura activa, el reflejo no supone la idea de la producción, de la actividad productiva. En el mejor de los casos, la idea de reflejo que es necesaria, es válida... que a veces es criticada por exceso de manera injustificada (solo justificada cuando se le absolutiza)... esta idea nos indica en el mejor de los casos la reproducción, la capacidad que tiene el ser humano, el cuerpo pensante, de reproducir las formas de movimiento y los contornos de todos los objetos de la realidad.
Esta postura, (que ha logrado ampliar la relación del pensamiento hacia toda la naturaleza, que es extraordinariamente interesante y que ya no debe abandonarnos) tiene esa limitación: el ser humano sigue considerándose ante todo como un ser que refleja la realidad, sólo la refleja, un ser en esencia pasivo, y no hay aquí una consideración histórica de ningún tipo.
4. Problema de la relación sujeto-objeto
Una cuarta forma lógica e histórica de plantear el problema que nos ocupa (el problema del pensamiento), es lo que se conoce como problema de la relación sujeto-objeto o problema de la relación de la subjetividad hacia la objetividad, que en la historia de la filosofía encuentra su forma clásica en la obra de Immanuel Kant... de Kant, Fichte, Schelling y Hegel, en lo que se conoce como filosofía clásica alemana, cuyas ideas centrales son las de actividad y subjetividad.
Ya el pensamiento no se va a entender simplemente como algo que se contrapone pasivamente al ser, sino [que] se va a entender como sujeto; y como sujeto se entiende aquello que es el principio del movimiento, el principio del cambio, el principio de la actividad, actividad transformadora, creadora, modificadora, que moldea su objeto y produce la realidad a su imagen y semejanza.
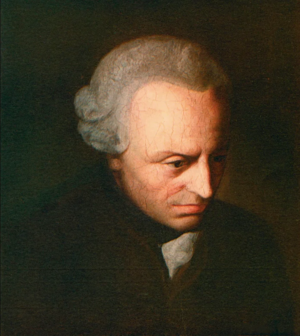
Kant
El inicio de esta postura es asociado a lo que se conoce como revolución copernicana, operada por el maestro Immanuel Kant, quien decía que había que superar la vieja postura filosófica de considerar que nuestro pensamiento debía ajustarse al objeto, postura que nos llegaba de la época de Aristóteles que identificaba la verdad como la adecuación del juicio o del pensamiento a su objeto. Decía Kant que deberíamos probar a invertir estos términos y pensar que es el objeto el que se regula por el pensamiento: en el proceso del conocimiento, el objeto se regula por determinadas características intrínsecas, peculiares, del propio pensamiento.
Con esto es como si ya no se quisiera hablar de cómo son los objetos en sí, de cómo es la realidad tal y como es, sino que de lo que se quiere hablar es del pensamiento como tal, de la subjetividad, del sujeto.
Kant se planteaba... veía las tareas de la filosofía en... la resumía de la siguiente forma:
- ¿qué puedo conocer? ¿cuáles son las potencialidades de mi pensamiento, de mi capacidad cognoscitiva?
- ¿qué debo hacer? Es decir, una vez que yo establezca cuáles son las potencialidades y los límites de mi capacidad cognoscitiva... se traslada el problema a un plano ético: ¿qué debo hacer?
- Luego ¿qué me cabe esperar si yo hago lo que debo hacer sobre la base del conocimiento que puedo adquirir?
Y el resumía estas tres preguntas con la pregunta ¿qué es el hombre? Hoy diríamos ¿qué es el ser humano, qué son los seres humanos? Ya el sujeto, el ser humano entendido como actividad, es el centro de la atención. Y Kant se propone explicar en qué radica la capacidad cognoscitiva del ser humano.
Nosotros vamos a ser muy sintéticos, no estamos haciendo historia la filosofía, no estamos explicando el sistema Kant. Estamos planteando los problemas tales como fueron planteados en términos lógicos por los grandes pensadores.
Para Kant el pensamiento tenía tres formas fundamentales:
- Primero la sensoriedad. Es decir, el vínculo directo del sujeto con el objeto a través de los órganos de los sentidos.
- Segundo el entendimiento. A veces se dice intelecto, pero en general entendimiento, que es la facultad del juicio: el sistema categorial del pensamiento, es el aparato categorial con que cuenta el pensamiento para ordenar, clasificar, el material de las impresiones sensoriales.
- Y por último la razón, por la cual Kant entendía el entendimiento autoconsciente, el entendimiento que se hace objeto a sí mismo de estudio, el entendimiento que se estudia a sí mismo y logra comprender su naturaleza categorial, las leyes de su funcionamiento... logra comprender cómo se piensa.
Para Kant, el carácter activo de pensamiento, radicaba ante todo en su naturaleza categorial. Las categorías, decía Kant, son activas.
Las categorías necesitan de las impresiones sensoriales, sin ellas serían huecas; pero las impresiones sensoriales (o la experiencia si se quiere hablar en términos más amplios, más complejos), son ciegas sin el aparato categorial.
Nosotros, los seres humanos, tenemos un aparato categorial, lo ponemos en funcionamiento, y sin embargo, de la misma manera que no sabemos cómo digerimos y sin embargo digerimos, pensamos sin saber cómo pensamos, ponemos en funcionamiento nuestro aparato categorial sin saber exactamente... no digo ya definir las categorías como tales, sino sin saber cómo éstas entran en juego al pensar.
Se trata desde categorías universales, es decir, categorías válidas para cualquier pensamiento como "el ser", "el ser determinado", "el devenir", "la cantidad", "la calidad", "la materia y la forma", "la materia y el contenido", "la materia y el fundamento", "la necesidad y la casualidad"... en fin...
Y categorías específicas de las distintas ramas del saber, o de las distintas ramas del pensamiento, trátese de distintas ciencias, digamos la química o la física... piénsese en "cuerpo", "masa", "movimiento", etc. etc.; o en la biología, "asimilación", "desasimilación", "metabolismo"; como en el pensamiento ético, usted habla del "bien", del "mal", del "ser", del "deber ser"; del pensamiento estético, donde usted habla de "lo bello", "lo feo", "lo sublime", "lo ridículo", "la farsa", "lo grotesco", "lo cómico", "lo trágico"...; el pensamiento político, donde usted habla de "poder", habla de "dominación", "subordinación"...; el pensamiento religioso, donde usted habla "lo natural", "lo sobrenatural", "lo sagrado", "lo profano", "el milagro", "el éxtasis", etc. etc. etc.
¿En qué radica la actividad del pensamiento? Justamente en el aparato categorial.
Por mucho que sinteticemos, no podemos dejar de referirnos a lo que se conoce en el pensamiento de Kant (pensamiento vivo, totalmente vivo en nuestra época) como el dualismo del fenómeno y la cosa-en-sí.
Si a Kant se le preguntara ¿cómo andan las cosas en la realidad?, probablemente respondiera "yo no sé, yo sé cómo andan las cosas en mi pensamiento". No vamos a reproducir su lógica. No hay tiempo. Pero la idea de Kant es que no es posible conocer cómo son las cosas en sí, que nosotros conocemos cómo son las cosas para nosotros. Existen las cosas tal y como son ellas (Kant no niega su existencia) pero lamentablemente nosotros sólo podemos conocerlas tal y como ellas se refractan a través de nuestros sentidos y a través de nuestro aparato categorial.
Esto es un punto muy importante que va a tener su significación para comprender el punto de partida de pensamiento de Fichte.

Fichte
La idea de Fichte, es sencilla. Según Fichte, no es posible pensar la existencia de las cosas-en-sí. Y su razonamiento sencillo:
Pensar que existen en mi conciencia, cosas que están fuera de la conciencia... eso es contradictorio. Y según sabemos (así se pensaba entonces), desde Aristóteles, un principio que rige todo pensamiento lógico es el del veto de la contradicción. De modo que no pueden existir cosas-en-sí, independientes de mi pensamiento, que existan en mis pensamientos.
Y Fichte niega la existencia de ese mundo objetivo... o vamos a ser más precisos: niega que el mundo objetivo, el mundo independiente del sujeto, el mundo independiente del Yo incluso, (porque aquí el sujeto se está entendiendo como el sujeto individual), no puede ser pensado lógicamente.
Es más, para designarlo, Fichte crea un término muy interesante. Él dice el Yo, y lo que se le opone al Yo, ¿qué cosa es? el no-Yo.
O sea, está el mundo, aquella naturaleza infinita material de la que nos hablaba Espinoza y que tanto tratamos de reivindicar hoy, que el capitalismo la está destruyendo... el mundo de la naturaleza... es una especie de Yo negativo. Es como un telón de fondo para que descollen las hazañas del espíritu individual, del sujeto individual, del Yo.
Recuerdo un poema de César Vallejo que decía "¿cómo hablar del no-Yo sin dar un grito?" Esto parece mucha mística, pero de mística no tiene nada.
Se trata de la absolutización... y todo idealismo supone una absolutización de determinadas características de procesos del conocimiento, en este caso, del carácter activo del sujeto.
El sujeto es creador: el no-Yo (todo lo que existe), Fichte lo declara una creación del Yo.
De la misma manera que los revolucionarios franceses habían transformado radicalmente... habían creado aparentemente de la nada un mundo nuevo, el mundo de las nacientes relaciones capitalistas de producción... de la misma manera el filósofo era capaz de crear con su actividad todo el mundo existente. Fichte incluso dirigiéndose a los franceses les decía "ustedes lo único que han hecho es decapitar a un rey, nosotros los alemanes, hemos decapitado a Dios", "Hemos hecho más que ustedes". Ahí se afirma la capacidad e infinita creatividad... un himno a la creatividad individual, y podemos decir colectiva, de los seres humanos.
Ahora, detrás de la dialéctica esta (mistificada), entre el Yo y el no-Yo, se oculta una dialéctica bien real; que en la obra de Marx adquiriría... ya con Hegel y con Marx, adquiriría una fisionomía racional, que es la dialéctica de la objetivación y la desobjetivación: dos categorías claves para la comprensión del pensamiento.
Es decir, el pensamiento se objetiva, el pensamiento vive en forma de objetos. El objeto le interesa al lógico, al estudioso del pensamiento, no por su materialidad... digamos que estamos observando una obra de arte, un químico se pone con una cuchillita a raspar los pigmentos para ver la naturaleza química de los pigmentos... un estudioso del pensamiento, en este caso del pensamiento artístico, no le importa la naturaleza química de esos pigmentos: está viendo cómo está objetivado el pensamiento del artista en esa obra. La obra vale por cuanto ella es el pensamiento objetivado del artista. El pensamiento culto es capaz de ver en cada objeto, la actividad que lo produjo.
Como cuando yo, si me permite un rapidito ejemplo, salía a caminar por la Habana Vieja con mi abuelo, y mi abuelo que era amante de la carpintería, me enseñaba el labrado de las piedras de las puerta y me decía "mira eso, qué obra hay ahí", y trataba de explicarme lo complejo... yo seguía de largo, pero él, en la puerta ¿que veía? veía la actividad que conducía a su producción.
Es decir, ver en los objetos, la actividad que los produjo. Los objetos... el pensamiento se objetiva... ahora, esa capacidad de ver en el objeto el pensamiento, es la capacidad de desobjetivación, que supone que tú seas capaz de comprender el lugar que ocupa el objeto en la cultura.
Una cámara fotográfica no es para arrojársela por la cabeza al enemigo, es para tirar fotos; y un bisturí no es para asesinar, es para operar... aunque se puede utilizar una para rajársela por la cabeza al enemigo y el otro para asesinar.
Hay una dialéctica de la desobjetivación y la objetivación, que expresa la naturaleza de la actividad humana. La actividad humana vive permanentemente en esa espiral, que avanza del sujeto al objeto y del objeto al sujeto. Es un proceso de objetivación y desobjetivación.
Schelling
Dentro de la filosofía clásica alemana descolla... esto, eh... me excusarán los estudiosos de la historia de la filosofía, este panorama rapidísimo que deja tantas cosas importantes fuera, pero yo quiero llamar la atención sobre lo que me parecen los momentos fundamentales.

En la hora de Schelling, contemporáneo de Hegel, quien fuera amigo de Hegel en la juventud y junto con Hegel sembrara un árbol de la liberad en honor a la revolución francesa... descolla ante todo, la idea de la totalidad orgánica.
Es una síntesis de la idea...
- de la idea de la naturaleza tal y como la entendíamos en Espinoza
- y el sujeto tal y como lo entendemos (lo estábamos entendiendo ahora mismo) en Fichte.
Para eso él crea la idea de la sustancia-sujeto: la propia naturaleza, a la propia naturaleza, Schelling le atribuye las características que Fichte la atribuía al sujeto, al individuo, al Yo.
La propia naturaleza es creativa, la propia naturaleza es activa, la propia naturaleza se transforma permanentemente, ella misma es el sujeto de sus propias transformaciones, que avanza de la forma más simple a la forma más compleja a través de contradicciones evidentes... y la época... era la época del surgimiento de la ciencia, del afianzamiento de las ciencias naturales modernas, que ponían al descubierto todo el aparato contradictorio de la naturaleza, y eran las contradicciones que se veían desde el mundo de la mecánica... (Así razonaba Schelling, ese no es sólo el pensamiento de Engels en Dialéctica de la naturaleza, ese es el pensamiento de Schelling) ...en el mundo de la mecánica, en el mundo físico, en el mundo químico, en el mundo de la biología...
¿Qué es lo que ocurre con Schelling? Que Schelling, a diferencia de Hegel que es el prototipo del intelectual, del pensamiento frío, lógico, racional... Schelling es un gran artista. Su principio es el principio de la intuición intelectual, de la creación intelectual. Él no habla de resolver las contradicciones, él habla de sentirlas, interpretarlas, valorarlas... porque las contradicciones no pueden ser pensadas lógicamente... no pueden ser pensar lógicamente según el viejo principio del veto a la contradicción que se heredaba desde Aristóteles. No pueden ser pensadas lógicamente. ¿Qué se les puede hacer? Se les puede sentir.
En buena medida, Schelling es el padre del irracionalismo contemporáneo. Eso no siempre se les reconoce.
Y es uno de los pocos casos en que en la propia evolución de un pensador clásico se pasa de posiciones clásicas a posiciones vulgares (según las caracterizaciones que ofrece Marx de la teoría clásica y la teoría vulgar).
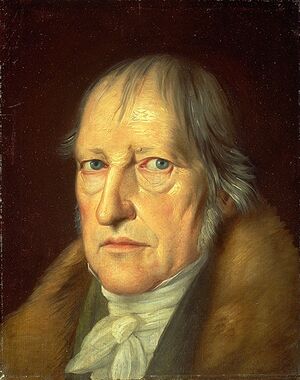
Hegel
La filosofía clásica alemana remata con la obra ese titán... ese "Aristóteles de los tiempos modernos", como le llamaban los clásicos del marxismo; que responde al nombre de Jorge Guillermo Federico Hegel (o Georg Wilhelm Friedrich Hegel) en cuya obra, según Engels, concluye la filosofía por cuanto representa el más grandioso sistema de filosofía.
Con Hegel, el pensamiento teórico se quita la soga que le estaba apretando el cuello, que respondía al nombre de veto a la contradicción. Hegel, en oposición al principio del veto de la contradicción enarbola el principio de la contradicción.
Hegel considera:
- que en todos los objetos (y no sólo en aquellos cuatro de los cuales habló Kant hablando de las antinomias a la razón pura) es posible y es necesario captar la contradicción... que el pensamiento es ante todo un pensamiento que se mueve en el elemento de la contradicción...
- que ese pensamiento es un pensamiento objetivo...
- que ese pensamiento es un pensamiento en desarrollo histórico...
- que ese pensamiento es un pensamiento que necesariamente vive objetivado en el mundo, en los objetos de la cultura, en los objetos de la historia... que si se quiere conocer el pensamiento, hay que conocerlo en la actividad, y en los resultados de esas actividades. Decía Hegel que el hombre es la serie de sus actos, y repetía la sentencia bíblica "por sus frutos los conoceréis". Es como si anduviera Hegel por el mundo con un pico en la mano golpeando las piedras para sacar de debajo de la piedra el pensamiento.
Si se le preguntaba a Hegel ¿qué existe?, Hegel diría "el pensamiento"; y si le preguntara ¿qué es el pensamiento?, diría "es un permanente proceso de desarrollo histórico de las ideas"
Es un pensamiento objetivo, es un pensamiento que ya no está en la simple subjetividad de cada ser humano, sino un pensamiento que existe con independencia de esa subjetividad individual... al cual la subjetividad individual tiene que atender, por el cual la subjetividad individual tiene que regirse.
Otra cosa es, que en la obra de Hegel, el pensamiento se mistificara como una actividad infinita, atemporal... que a veces yo he pensado que no es sino una especie de racionalización idealista de la idea del tiempo.
Hegel consideraba que existía un pensamiento objetivo que buscando el autoconocimiento se encarnaba en la naturaleza, se objetivaba en la naturaleza, se enajenaba o se hacía ajeno a sí mismo en la naturaleza... que la naturaleza era un material insuficiente e inadecuado para que el pensamiento lograra conocerse a sí mismo, y el pensamiento en la búsqueda de un objeto más adecuado, se encarna en la sociedad humana, mucho más dable de... recordamos al viejo Sócrates que cuando salía de los muros de la ciudad de Atenas decía que se aburría porque ahí no estaba el espíritu. El pensamiento, el Espíritu Absoluto, se enajena según Hegel en la sociedad humana, allí encuentra un material más adecuado y, ante todo se expresa adecuadamente en la historia de la filosofía, en la cual los filósofos van progresivamente descubriendo la naturaleza de ese pensamiento hasta llegar a su propio sistema en el cual el pensamiento llega a un conocimiento, según Hegel, pleno de sí mismo.
Se le puede objetar por su idealismo. Se le ha objetado tanto que no creo valga la pena una vez más hacerlo aquí. Prefiero, tratándose de este insigne filósofo del cual Marx se reconocía discípulo (en el plano lógico, en el plano del pensamiento)... prefiero llamar la atención sobre su gigantesco aporte a la historia de la filosofía, a la historia del pensamiento. Su maduración de la dialéctica, expresada en La Ciencia de la Lógica, obra que en muchos sentidos no ha sido rebasada, no ha sido rebasada y en la cual se ofrece de manera lógica, abstracta... (idealista, es cierto, pero se ofrece) la caracterización más completa, que se ha ofrecido hasta el momento acerca del pensamiento cuando es capaz de identificarse con su objeto.
5. Problema de la relación de la producción espiritual hacia la producción material
Voy a referirme ya por último a la quinta forma lógica e histórica de plantear el problema del pensamiento. E insisto: no un nuevo problema sino el mismo problema. Es lo que hemos llamado el problema de la relación de la producción espiritual hacia la producción material.

En su forma clásica, esta concepción la encontramos en la obra de Marx, y también de Engels a quien es justo considerar también junto con Marx, su creador.
Aquí en pensamiento ya no es sencillamente la abstracción, el pensar, como aparece en el llamado problema fundamental de la filosofía; aquí el pensamiento ya no es la psiquis individual como aparece en el problema psicofísico; no es un atributo de la sustancia, de la naturaleza considerada como sustancia; no es sencillamente una realidad activa, no es sencillamente una realidad subjetiva, no es sencillamente el sujeto...
Aquí el pensamiento se entiende como una función de los sistemas sociales de producción.
No se trata ya, a la hora de discutir y plantear el problema del pensamiento... (porque se discute a partir de la forma en que se plantea el problema... y la mayoría de los problemas no son bien resueltos porque son más planteados... y si yo planteo el problema en término de problema psicofísico me quedaré empantanado en la contraposición de la psiquis individual a la fisiología humana)
Aquí se trata de plantear el problema e intentar resolverlo, no como algo individual, sino como algo social; no como algo que es puramente natural, sino como algo que atañe a los sistemas culturales humanos.
La pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo se produce, cómo se distribuye, cómo se intercambia y cómo se consumen socialmente las ideas?
Una cuestión clave aquí es el problema de lo ideal, sobre el cual en Escuela de Cuadros se grabó un programa atendiendo a la concepción del insigne filósofo soviético Évald Iliénkov.
¿Cómo se produce lo ideal? ¿Cuáles son las formas de existencia de lo ideal? ¿Cómo esto es derivado de la actividad material humana?
Se parte aquí de tres categorías clave:
- la categoría de producción social: el ser humano se concibe como un ser que se produce a sí mismo, que produce su propia humanidad. que produce su socialidad, su sociedad, sus instituciones sociales, su cultura, su pensamiento... y que en virtud de la división social del trabajo, en un momento histórico determinado, con la aparición de la propiedad privada, el Estado... se escinde esa producción social en dos esferas relativamente independientes:
- la producción espiritual (o producción de ideas), que se convierte en patrimonio, destacamento especializado de seres humanos... desde el llamado brujo que hacía dibujitos en las cavernas para garantizar la caza, o hacía plegaria para que lloviera, hasta el chamán, el médico, el sacerdote, el político, el dirigente... un cacique se dedica a la producción de ideas, produce ideas políticas que unifican a la comunidad y establecen y jerarquizan las relaciones de poder en la comunidad, relaciones de dominación, de subordinación... ¿cómo se producen socialmente esa representaciones? Por un lado la producción espiritual...
- ...y por otro lado, la producción material, a la cual siguen dedicadas las grandes mayorías de la población hasta hoy día. Seres que en virtud de la división social del trabajo, se convierten en simples consumidores de las ideas producidas por otros; y que en el mejor de los casos, lo que se convierten es en distribuidores de esas ideas. Digamos un bibliotecario, el señor que trabaja en un cine, que se convierte en un eslabón de la distribución... su trabajo es material... pero se convierte en un eslabón de la distribución social de las ideas.
La concepción que descansa en la base de esta quinta, y más madura hasta hoy, forma de intentar plantear y resolver el problema del pensamiento, es la concepción materialista de la historia, según la cual...
que encuentra su primera formulación en La ideología alemana, en particular, en el primer capítulo de La ideología alemana que ve en el proceso de producción de la vida material del ser humano el fundamento... Fíjense, el fundamento sobre el cual se erigen todo el resto de las formas de la actividad social y todas las instituciones sociales, estableciéndose una relación de interacción orgánica entre ese fundamento y esa diversidad de formas.
No una interacción mecánica por el cual necesariamente de un cambio en las relaciones económicas tenga que producirse un cambio las relaciones espirituales. Eso es otra discusión, eso se ha vulgarizado mucho. La concepción materialista de la historia no dice eso. Habla de un fundamento que genera, a partir de su desarrollo, una diversidad de formas que funcionan en una totalidad orgánica de relaciones sociales.
De modo que en este caso (y no puedo ser más breve), en este caso, estudiar y entender el pensamiento es entender... estudiar y entender cómo funciona el pensamiento en la sociedad, cómo es producido como ideología, como expresión de las ideas de la clase dominante o de las clases subalternas, como ese pensamiento contribuye a crear hegemonía, como ese pensamiento produce figuras ideológicas que como norma universalizan los intereses de determinados grupos y clases sociales y se hacen pasar ideas de clases por ideas universales y que invierten las relaciones reales como una cámara oscura (según la expresión clásica que encontramos en La ideología alemana, como en el daguerrotipo que en la cámara oscura invierte la imagen).
Estudiar desde este punto de vista el pensamiento, es estudiarlo como ideología, es estudiarlo como valores, es estudiarlo como ideas políticas, es estudiarlo como ideas jurídicas, es estudiarlo como ideas morales, como ideas filosóficas, como ideas religiosas, es estudiarlo como móviles de la actividad de los seres humanos, como móviles de la actividad de los seres humanos, es estudiar como los seres humanos se estratifican en el proceso de producción, distribución, cambio y consumo de las ideas, es explicar cómo se produce y se reproduce socialmente el ideal.
Estamos en pañales. Digamos que los clásicos del marxismo sentaron las bases, dieron las pistas... y algunos destacadísimos pensadores, del oriente y del occidente, hicieron importantes aportes. Esto es una tierra virgen para quien quiera desarrollar la teoría marxista, para quien quiera desarrollar la teoría del pensamiento.
No se trata aquí de una filosofía abstracta, que hable sobre supuestas leyes universales... de leyes universales que sirven lo mismo para explicar cómo se mueven los peces en el agua y las aves en el cielo... no, no.
Se trata de estudiar las relaciones entre la diversidad de formas de la producción espiritual y la diversidad de formas de la producción material en su desarrollo histórico, penetradas por la lucha de clases, por la lucha de intereses contrapuestos, por la imposición o el intento de imponer ideales sociales de una clase a otra. De modo que de eso se trata.
No de hablar de leyes generales, y principios generales, y métodos universales... sino de lanzarse a la investigación histórico-concreta, difícil, ardua, de los procesos concretos, localizados temporal y espacialmente, en este pueblo, en este país, en esta región, en esta época... por el cual se producen, se distribuyen socialmente las ideas, como funciones de la producción social integral, directamente vinculada a los procesos de producción material, sin establecer ninguna relación mecánica entre una y otra esfera.
